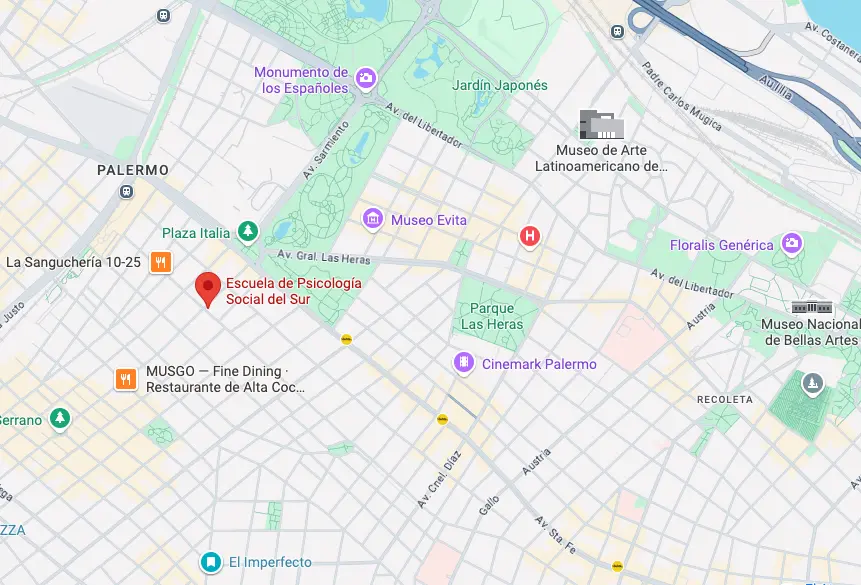El contraste que más sorprende al psicoanalista en el ejercicio de su tarea, consiste en descubrir con cada paciente que no nos encontramos con un hombre aislado, sino ante un emisario; en comprender que el individuo como tal no es sólo el actor principal de un drama que busca esclarecimiento a través del análisis, sino también el portavoz de una situación protagonizada por los miembros de un grupo social (su familia), con los que está comprometido desde siempre y a los que ha incroporado a su mundo interior a patir de los primeros instantes de su vida.
Durante años, las ciencias pretenciosamente llamadas “del espíritu” negaron al Hombre total, fragmentándolo en su estructura y destruyendo su identidad. Así nació una psicología disociante y despersonalizada para la cual la mente se disgregaba en compartimentos estancos. Como resultado de esta división escapó al psicólogo el problema de la acción; se trabajaba con la imagen de un hombre estatico y aislado de su contorno social. Quedaron así al margen del análisis sus vínculos con el medio en que vivía sumergido. Investigadores con mayor coraje se atrevieron a romper con las normas vigentes y tomando como punto de partida situaciones concretas y vivenciadas en lo cotidiano -un partido de fútbol, por ejemplo-, ubicaron el acontecer psicológico en una nueva dimensión: lo social. Tal el descubrimiento de Herbert Mead, que concibió al hombre como un ser habitado y dinamizado por las imágenes de la relaidad externa, que al ser incorporadas y actuadas en el interior, revisten en cada uno de nosotros una forma personal y se transforman en el signo de nuestra identidad. La vieja oposición entre el individuo y sociedad se resuelve entonces en este nuevo campo -el de la psicología social- en la que sólo existe el hombre en situación. Pero tal síntesis teórica se enfrenta en la acción con elementos aparentemente antagónicos, como pueden serlo la determinación mecánica por lo social, de un lado, y la libertad individual, del otro; es decir, la imitación y la creación.
Lo primero engendra un peligro: la alienación; lo segundo desencadena un temor: el miedo a la libertad.
La psicología social se esfuerza por salvar en cada hombre ese conflicto que lo desgarra interiormente, capacitándolo para integrar su individualidad, su “mismidad” con ese mundo social a que pertenece y que lo habita.
La labor del investigador social consiste en indagar las dificultades que cada sujeto tiene en un grupo determinado, que puede ser su familia, la empresa donde trabaja, la comunidad a la que pertenece. Esto da lugar a los distintos niveles de investigación.
El campo de acción del psicólogo social es el de los miedos; su tarea es esclarecer su origen y el carácter irracional de los mismos, los que en última instancia pueden ser reducidos a dos: el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Ambos se alimentan en un clima socioeconómico cuyo común denominador es la inseguridad básica, vinculada con la incertidumbre que rodea a los medios de subsistencia y que constituyen el cortejo obligatorio de la moderna organización industrial. En particular, esta inseguridad se refiere a la limitada oportunidad de ocupación, a los escasos ingresos, al paro, a la enfermedad, a la vejez. Esta ansiedad, cuando es vivida en forma grupal, adquiere las características del temor a la muerte y a la desintegración familiar. Lo que trata de lograr el psicólogo social a través de su tarea es el reajuste de los mecanismos de seguridad, que se expresan como situación de encontrarse a salvo, con defensas frente al azar. Habitualmente ese concepto se refiere a las condiciones económicas. La seguridad social implica la certeza de haberse liberado de los fantasmas de la miseria, la desocupación, la vejez y la muerte.
Dentro de ese clima de inseguridad que toma el psicólogo social como campo de su tarea, sufrirá impactos provenientes en forma también de incertidumbre, ligadas a su historia personal por un lado y, por el otro, a la desconfianza o actitud doble del contratante que le adjudica una omnipotencia excesiva en la resolución de los problemas y, simultáneamente, mantiene una desconfianza crónica frente a los resultados que tratará siempre de interpretar como productos del azar. El psicólogo social tendrá entonces que vencer fuertes resistencias provenientes de sí mismo y de los otros, y podrá superar este cerco de ansiedades y desconfianzas con una buena instrumentación.
Es decir, ser psicólogo social es tener un oficio, que debe ser aprendido, ya que no se nace con esa posibilidad. Sólo cuando puede resolver sus propias ansiedades y sus perturbaciones en la comunicación con los demás puede lograr una correcta interpretación de los conflictos ajenos. En la medida en que el sujeto dispone de un buen instrumento de trabajo, resuelve incertidumbres e inseguridad; recién entonces es un operador social eficiente.
(Enrique Pichon Riviére en “La psicología cotidiana”, 1966/67, páginas 9 a 11)